 |
| Fuente: Benjamín Suarez. Pico San Pedro. |
Capítulo 56.
La riqueza natural de Antromero
y otras curiosidades.
La Playa de San Pedro (I).
Séptima parte (VII).
El Pico/a de San Pedro.
" Fue solo que una roca giró gruñendo bajo mis pies.
Que una grieta de pronto me cortó el paso".
Wislawa Szymborska.
La disposición del Cuerno invita a seguir ruta por el mismo pedreo, en dirección a la playa de San Pedro. Afrontaremos el inicio de un pico o saliente llamado popularmente El Pico de San Pedro. Está constituido por grandes rocas calizas uniformes y con importantes aberturas y grietas , que impiden un tránsito cómodo al caminante.
El Pico, a quien la nuevas generaciones suman nueva denominación, en este caso en femenino, La Pica, es la perfecta atalaya para ver en todo su esplendor a nuestra playa. La visión desde este punto de fachada marítima, no tiene precio. El amplio arco visual, permite al visitante un disfrute casi imposible de describir. Las palabras y adjetivos se hacen timoratos y cortos ante este contraste mar / tierra.
 |
| Fuente: Marisol Carro. El Pico de San Pedro, en pleamar. |
Los días despejados son los elegidos por los dioses menores para solazarse de un espectáculo incomparable: sobre la plataforma azul marina se recorta casi desdibujada en el horizonte, la Punta de Tazones, el grandonismo gijonés se manifiesta con El Muselón y el promontorio de la Campa Torres con sus llamativos depósitos de gas. Tras ellos, contemplativa y casi amenazante la Sierra del Sueve, y al fondo los montes de los Picos de Europa, quienes han perdido para siempre su remate blanco, que otorgaba las nieves perennes. Ambas cordilleras lucen con indisimulado orgullo, la altivez que otorga la altura frente a las cotas rasas de nuestras marinas.
Frente por frente, exhibe casi en equilibrio, toda su belleza en los acantilados de la Punta El Cuerno, el Faro de Candás, lugar frecuentado por nuestros botes para el arranque de ocle con el rústico y eficaz útil del garabato (2), cuando este aun estaba permitido. Lugar recurrente para la faena de las artes de los pesquines, dispuestos a retar la fortuna en búsqueda de los deliciosos pexes de roca.
 |
| Fuente: Amapola Sirgo. Años 70, tras la chiquillería, los garabatos. Cada uno estaba identificado, bien por la forma, longitud o muescas en sus varas. |
 |
| Fuente: Agustín El Guache. Año 1966. La playa en pleno esplendor. En la arena se mezclan bañistas y coches, sin distinción. En el promontorio acantilado sobresale la capilla, derribada en 1969. |
 |
| Fuente: Mari Artime. Fotografía promocional del Camping El Peñoso. Amanecer en la Playa de San Pedro. Al fondo, El Pico. |
 |
| Fuente: Benigna Anxelín. Romeras en la fiesta de 1943. Fuente: Mónica Vigil. Falín de Miterio, en el centro, junto a unos amigos. Romería de San Pedro, principios años 60. |
No debiéramos olvidar que aprovechando el abrigo natural que oferta este saliente, hubo un amarradero para fondear las míticas motoras, Dardo y Angélica, de dos de los referentes de nuestra pesca profesional: Álvaro Artime y Cesar García. La imposibilidad, por un evidente hándicap de peso y volumen, de arrastrarlas como el resto de pequeñas embarcaciones del pueblo, a la protección que ofertaba el malecón, les hizo desarrollar aquel ingenio.
 |
| Fuente: Mari Artime. Álvaro Artime, en la proa de su mítica motora "Dardo". |
(1). En algunos tiempos era muy habitual hacer en los sembrados del maíz y aprovechando la altura de estos, habitáculos y espacios por los más jóvenes. En ellos se reunían e iniciaban en algunos hábitos adultos, como fue el caso del consumo de tabaco.
(2). Peine de hierro hecho a gusto del usuario y sujeto a una larga vara, normalmente de eucalipto Cuanto mayor era, más exigente su manejo. El protocolo consistía en orientar aquel sobre llastres con ocle, lo suficientemente lisas para poder "peinarlas", arrancado de facto aquella flora. Fue muy habitual su uso durante la década de los 60 y 70 del pasado siglo. Para mayor información, consultar el capítulo 15.
Playa de San Pedro.
" Yo se que nada regresa, que nada
vuelve a nacer , que lo que tuvo
nun ta, que nada ye lo que fue".
Aurelio González Ovies.
Si abandonamos el Pico, estamos abocados a visitar la playa de San Pedro. Pulmón, corazón y alma de este pueblo, Antromero. Dice el saber popular que "todos los caminos llegan a Roma", y aquí podíamos sustituirlo por:"todes les caleyes lleguen a la playa".
Para llegar al arenal nos desplazaremos sorteando peñes hasta encontrarnos con la zona llamada La Imera. Topónimo que indica el lugar donde se guardaban los imos. Siendo estos las troncos, tablas y tablones usados para transportar las lanchas a lo largo de la ribera, por el procedimiento del desplazamiento sobre aquella madera.
 |
| Fuente: Paulino García. Al fondo acantilado donde se encuentra la zona de La Imera y el manantial, a su izquierda. Se observa, a mitad de cantil como el efecto provocado por el agua humedece la roca. |
Como denominador común y al igual que en otros emplazamientos, aflora en ese lateral del acantilado un manantial. Apreciado y saciador maná acuático para los visitantes de la playa, antes de la aparición de los recurrentes envases plásticos. Lugar este frecuentado en periodo estival, para quienes quieren disfrutar de los baños solares, guardando distancia y relativa lejanía respecto a los usuarios del resto del arenal.
Divide al inicio del deposito arenoso una longilínea llastra que se adentra en la mar, bautizada como no podía ser de otro modo, la Peña Larga. Lugar de referencia y punto de encuentro inevitable, cuando el lugar estaba sometido por la visita de cientos de bañistas: " Te espero o estoy en la Peña Larga".
A medio recorrido de la prolongada superficie rocosa, y en baxamar, surge una pequeña apertura que da lugar a un charco salado, el Pozo La Salmoria. Tranquilo e idóneo lugar de juego y baño para los más pequeños y tranquilidad de sus padres. También perfecto recurso, para aclarar los pies de la fina arena característica de esta playa.
 |
| En primer plano, la Peña Larga, pegado y al fondo la mar empieza a descubrir el Pozo La Salmoria. |
La playa, es una extensión de apenas trescientos metros. Históricamente fue una plataforma arenosa envidiable para todos los bañistas, propietarios de lanches y deportistas amateur. A partir de la década de los años ochenta empieza a sufrir una transformación importante en su perfil, con la pérdida de áridos. La consecuencia más inmediata es la aparición de piedras y cantos rodados, y en esa proporción la progresiva desaparición de bañistas foráneos.
 |
| Fuente: Agustín El Guache (1966) . "...plataforma arenosa envidiable para todos los bañistas, propietarios de lanches y deportistas amateur". |
 |
| Fuente: Emilio El Lechugo. Vista parcial de la playa. Año 1969. Se observa en primer plano los varas de los garabatos para arrancar ocle y una plenitud de arena, como conocieron nuestros antepasados. |
Los motivos de tan brusco cambio han sido achacados por los vecinos a diversos motivos. Las sucesivas fases de ampliación del puerto industrial de Gijón, El Musel; el pinchazo del manantial de La Magdalena y la pérdida de fuerza del cauce del río El Pielgo, que pudiera trastocar las corrientes internas de la playa... y alguna teoría conspirativa que por obvios motivos no expondremos aquí, al ser ciertamente insostenible.
 |
| Fuente: Paulino García. Desembocadura del río Pielgo, normalmente embalsada. |
En los últimos años, parece ser que ha ido revertiendo aquella dinámica y la arena supera a las zonas rocosas, casi siempre supeditado a determinados factores, tales son las mareas y el poderío exhibido por la mar.
La bahía que se forma cuando la mar va subiendo, es casi siempre una invitación al baño tranquilo, que los usuarios agradecen. La bajamar, presenta mayores dificultades para el desarrollo de esta actividad. Mucho más aun, cuando las baxamares son grandes, cuando la alineación del Sol, la Luna y la Tierra es perfecta. Es este estado cuando aparece un lodo característico en la zona submareal, que provoca entre los desconocedores del mismo, recelo y repulsión.
Lo que para unos representa un problema, para otros es una bendición. Al respecto, José Adela precisa sus beneficios en términos inequívocos: " Cuando les marees son muy grandes y en baxamar, en San Pedro (playa) hay un fango, que ye como si pisases papes. Ahí ye cuando se pañen unes esguiles (quisquillas) (3) tremendes p'al cebo, pa pescar".
Los lugareños, conocedores como nadie de aquellos sedimentos fangosos, evitaban el baño en aquellas circunstancias. Buscando alternativas en el amplio abanico de pedreos del pueblo.
Las mareas vivas (4), son uno de los grandes inconvenientes de este arenal. A los explicitados cuando está baja, se le suman los de pleamar. En este último estado y si acompaña marejada, la playa no admite visitantes. Las olas golpean sobre el acantilado y cualquier actividad humana se circunscribe a la de mero observador.
 |
| Fuente: Paulino García. Mareas vivas y marejada. La playa como lugar de ocio y asueto desaparece, ante la fuerza desplegada por la naturaleza. |
Dependiendo del flujo de arena, y según avanzamos hacia el río Pielgo, limite geográfico con el vecino concejo de Carreño, aparece el flysch (5). Formación geológica de suma importancia para los estudiosos de esta materia, que en algunas ocasiones puede llegar a ocupar casi la mitad de la superficie de la playa, dependiendo de los niveles del sedimento arenoso.
Hace años fue recurso cómodo de algunos pesquines, el buscar cebo (xorra/arenicola) entre la formación de este flysch. El desconocimiento del daño causado por aquel procedimiento fue un grave inconveniente, solventado con algunas advertencias por parte de las autoridades competentes.
Al final de la playa, poniendo fin al concejo de Gozón, las aguas del Pielgo, antaño vigorosas y decididas a la búsqueda de la mar, y hoy casi residuales. Río que sufrió en la década de los 60 los vertidos y residuos de nuestra primera fábrica, La Fedionda. Aquella fábrica de harinas de pescado que generó problemas de salubridad, especialmente visibles en esta playa. Nuestro vecino Moncho La Piedra, describe sin ningún atisbo de duda aquel desolador paisaje: "En la playa y donde echaba el agua el Pielgo, había un agua gorda de grasa y restos de pescao tremendo. Era tanta la gordura de aquello, que si en la playa había foles, allí estaba la mar muerta. Si te bañabes en cualquier sitio, salíes del agua con una aceitada que no se mojaba del todo la piel". Aunque su deducción final y atinada, da cuenta de lo que parece imposible puede convertirse en realidad: " Era un desastre, aquello metía miedo. Pero fue cerrar La Fedionda, y al poco tiempo estaba todo como si no pasara nada".
Estos son los límites de nuestra playa, cuyos detalles y curiosidades ampliaremos en el siguiente capítulo.
 |
| Fuente: Marisol Carro. Artística foto de la línea de horizonte de la Playa de San Pedro. |
(3). Las mareas vivas, son aquellas que tanto en pleamar como bajamar son las que más pies tienen. Esto es, las que más bajan y más suben.
(4). Las quisquillas o esguiles, a las que se refiere José Adela son las llamadas de arena. Su aspecto, respecto a las de roca, está en que pierde sus característicos colores rayados , manteniendo un color amarronado y su carne es ligeramente más blanda. Estas diferencias están sujetas a su modus vivendi, entre esas arenas fangosas.
(5). Para mayor información al respecto del flysch, aconsejamos consultar el capítulo 20 de este blog.. La formación del flysch se puede comparar a una especie de pastel milhojas. Es una especie de laminación compacta entre piedras laminadas de cierta dureza y otras más blandas. En esta últimas se criaban las xorras, apreciado cebo de los pescadores de caña.
Retazos históricos de nuestra playa.
" Hay lugares que huelen
y saben a poemas..."
Boris Rozas.
Tratar de condensar en este epígrafe la historia de uno de los enclaves más importantes en la evolución de Antromero, es una aventura ingenua. Pese a todo, y asumiendo los riesgos que ello representa, haremos un pequeño bosquejo, avalados por los documentos que están vinculados a esta playa.
En el siglo XIV, y en documentos pertenecientes a la colección diplomática del monasterio de San Vicente de Oviedo, se recoge la importancia de este lugar. Entonces la Iglesia era prácticamente propietaria de casi todas los dominios de tierra y mar en estas latitudes. Así en el año 1312, en unos oficios de permuta de bienes y villas de Gozón, entre el obispo de Oviedo y el abad del monasterio de San Vicente, el primero evita el incluir en el mismo al "puerto de Entromero, con sus talayas (lugares donde se vigilaba el paso de ballenas) et entradas y salidas". La evidencia es más que manifiesta , pues así conserva importantes ingresos derivados de la pesca de la ballena.
Casi veinte años más tarde, en 1331, en otro documento correspondiente a la misma colección diplomática, se detalla los pagos que debiera recibir el superior del monasterio de San Vicente por el arriendo de las posesiones en Antromero y en concreto por la actividad derivada de los cetáceos: “...SI DIENTRO ESTE TIEMPO RIENDA VENEIR GANANCIA DE BALLENA AL PUERTO DE ENTREMERO, DEVEIS VOS ABBAT A AVER LA MEATAT E YO LA OTRA MEATAT”.
El 13 de noviembre de 1331, se oficializa aquel alquiler entre el citado monasterio y un habitante de este pueblo que atendía al nombre de Johan (Juan) Pérez. Además en esa misma operación se suma el arrendamiento del cenobio (monasterio o convento) existente entonces en Condres y otras propiedades de Bocines. Haciendo especial hincapié en la obligación de Johan de repartir a partes iguales la ganancia que hubiera de la pesca de la ballena: “mitad de la ganancia de ballena (que viniese) al puerto de Entremerio”. Si atendemos a las reparticiones existentes entonces en aquellas capturas, les correspondería una tercera parte del cetáceo (entre la que figuraría la lengua y la cola, siendo estas las partes más sabrosas).
Siglos atrás nos consta la posibilidad de ser la playa de nuestro pueblo, el primer contacto de los nórdicos o vikingos con la Península Ibérica (6). Al menos por vía marítima, pues algunos historiadores consideran su presencia como mercenarios en el nordeste peninsular, antes de la llegada por mar, casi accidentalmente el 1 de agosto de 844.
(6). Para mayor información de la supuesta incursión de los vikingos en nuestro pueblo, aconsejamos la lectura del capítulo 20, de este blog.






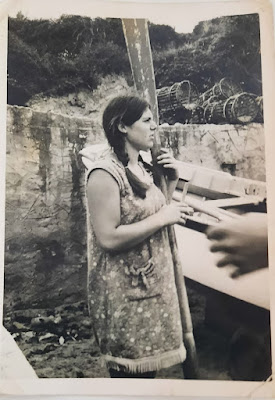









No hay comentarios:
Publicar un comentario
los comentarios son libres y todos serán públicos